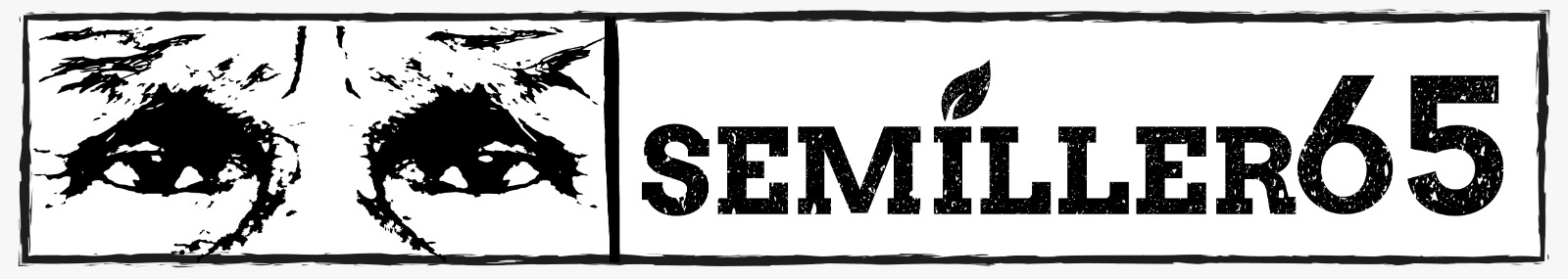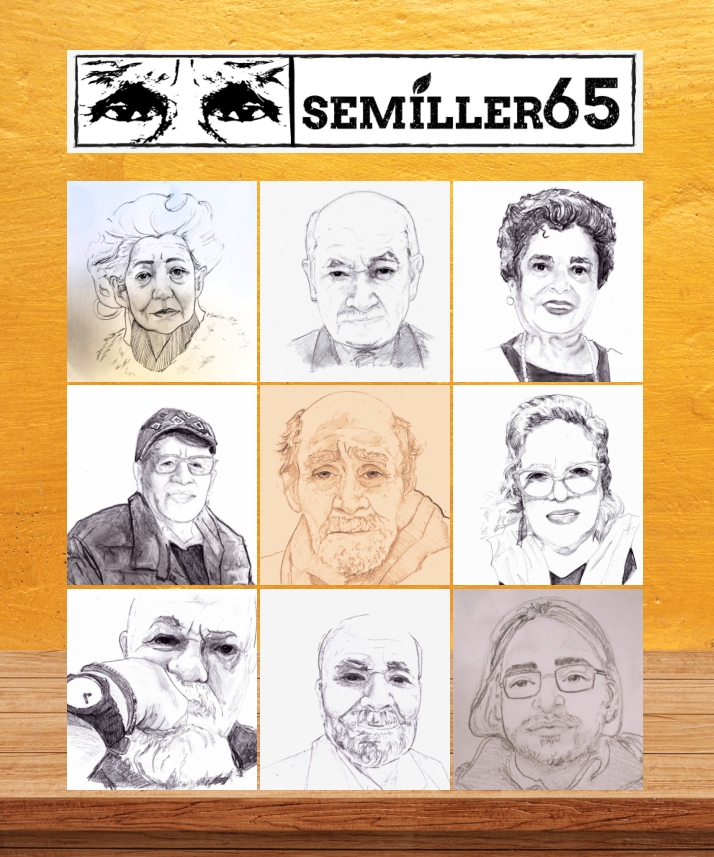Por Gabriel Páramo///Semillero65
- Dedicada muy particularmente a Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán.
Ciudad de México,(24-03-2025).-Nunca he estado seguro si me gusta la escuela o no. Cuando era chico decía que me fascinaba ir al colegio, pero incluso en ese entonces, como ahora, las clases no me gustaban tanto. Siempre tuve la tendencia a aburrirme mucho porque me distraía con cualquier cosa: me asomaba por la ventana y me imaginaba que podrían construirse ciudades en las nubes; miraba las manchas de mi banca y suponía que era el camino interestelar de una nave espacial.
En ocasiones, simplemente, pensaba lo interesante que sería que una banda de monos alados irrumpiera en el salón. Y esos eran los momentos buenos; otras veces, simplemente dejaba de escuchar al profesor por estar pensando en cualquier cosa y me volvía a la realidad un grito furioso o, una vez, el borrador que el Ing. Ling Altamirano lanzó a través del aula y aterrizó a milímetros de mi cara.
En las clases del profesor Muggenburg, un abogado filonazi infiltrado en la educación, pero con verdadero talento para narrar historias, me imaginaba codo a codo con los cadetes del Colegio Militar tratando de contener el salvaje avance de las hordas gringas, mientras que en las clases de anatomía, mientras el profesor Ávila recitaba listados interminables de huesos o músculos, yo imaginaba al hombre invisible o al capitán Nemo viajando rumbo al maelstrom.
A veces, los ensueños se referían a preguntas importantes del tipo como Miguel Strogoff puede evitar quedar ciego ante el hierro al rojo vivo solo por unas lágrimas, o incongruencias que veía en los programas de televisión, del tipo de la diferencia de tamaños de los personajes de Tierra de gigantes (y de lo emocionante que sería vivir una aventura así).
En realidad, la escuela me gustaba porque me permitía leer utilizando el truco de esconder el libro entre las páginas de algún libro de texto o cuaderno, por lo que en el bachillerato (que en mi caso abarcó desde el equivalente de primero de secundaria a tercero de preparatoria) me aficioné a las libretas “profesionales”. Otro escape importante en la escuela fueron unos cuadernos blancos muy baratos que tenían un tigre en la portada y que yo obligaba a mi papá a que me los comprara y los usaba para dibujar horas y horas mientras iban pasando las clases.
En alguna ocasión, el profesor Navarro (creo) de quinto de primaria vio mis cuadernos y me dijo que si quería dedicarme a dibujar lo hiciera bien y me presentó los esbozos de algún alumno suyo “que era un verdadero artista”. Fingí propósito de enmienda, prometí que me iba a corregir y regresé a mi banca a seguir dibujando monitos.
La escuela me gustaba más que la casa porque en ella no tenía que hacer un montón de labores domésticas que mi mamá insistía en que eran formativas para nosotros y tenía tiempo para vagabundear en el enorme patio rodeado por salones de clase y platicar interminablemente con mis amigos sobre cualquier cosa que se nos fuera ocurriendo. Además, el colegio tenía una biblioteca impresionante, con una colección de décadas del National Geographic y gran cantidad de libros que el encargado, a quien siempre conocí como Pelayo (que era su apellido) me permitía leer sin cortapisa alguna.
Muchos años después tuve la oportunidad de estudiar una maestría en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en compañía de mi hija mayor, que es abogada y siempre ha sido estudiante de excelencia. A ella siempre le desesperó mucho que, como compañeros, mientras ella se esforzaba en lecturas y trabajos, yo —según sus palabras— me portaba como un chamaquito díscolo que discutía con los profesores, no tomaba apuntes ordenados y criticaba a sus compañeros… o sea, cómo siempre me porté en la escuela, aunque en esa ocasión fue con más confianza en mí mismo. Tengo que reconocer que si mi hija no hubiera sido mi compañera de clases, muy probablemente hubiera terminado por desertar.
Porque en la carrera, al igual que en la primaria y el bachillerato, no fui un buen estudiante. Me distraía en muchas de las clases, leía libros mientras los demás exponían, discutía con los profesores, hacía los trabajos unas cuantas horas antes de entregarlos y utilizaba extensivamente el consejo de José Agustín de inventar fuentes muy detalladas y, preferentemente, en otro idioma. Este truco funcionaba particularmente bien en esos lejanos tiempos preinternet. Otro “hack” que usé con frecuencia, sobre todo en narraciones y crónicas escolares fue tomado de García Márquez y consiste en que a partir de un hecho real, llenarlo de detalles no necesariamente objetivos (aunque ciertos de forma simbólica) para contar algo maravilloso e interesante.
En resumen, la escuela me gusta y no me gusta (hablando desde la perspectiva de alumno). Me gusta porque es un espacio de conocimiento y te encuentras gente maravillosa; no me gusta porque tiende a ser aburrida y un tanto opresiva, como ocurre en esta anécdota. Estaba estudiando una maestría medio horrible de Administración Educativa y había reprobado una materia por, básicamente, discutir con la profesora, decirle autoritaria, burlarme un poco de ella y no entregar a tiempo mis trabajos.
La profesora, diabólicamente, no se confrontó conmigo y al final del cuatrimestre me puso 7.9999 hasta el infinito. Ni modo, alguna vez tenía que caer. Con la materia reprobada, perdí la beca y el ánimo, pero no la vergüenza, por lo que esperé a que cambiaran a la profesora para volver a meter la asignatura, así que una vez vi que un tal Rafael Tonatiuh era el maestro, me inscribí. He de confesar que la materia me chocaba y, como siempre, me distraía y perdía el tiempo. Sin embargo, había algo diferente y era que el profesor era excepcional, una de las mentes más brillantes que he conocido.
Las pláticas sobre cine, literatura, sociología que se colaban en las clases eran realmente interesantes y era lo que me animaba a seguir. Sin embargo, mi falta de interés en la materia hizo que el profesor me dijera que me iba a reprobar, a menos que redactara un ensayo que lo convenciera de que no debía hacerlo. Con ese impulso, escribí un texto sobre educación y fascismo que modestia aparte (que no tengo) me quedó bastante bueno, pasé la materia e inicié una de las amistades y etapas de colaboración más importantes de mi vida.
Por todo eso, hasta la fecha prefiero lo que cantaba Alice Cooper en School’s Out (Cooper, A. 1972). School’s Out [Canción], en School’s Out. Warner Bros. Records.
“School’s out for summer
School’s out forever
School’s been blown to pieces”
“La escuela ha terminado por el verano
La escuela ha terminado para siempre
La escuela ha sido volada en pedazos”